La vida te dirá quién es Dios
Ramiro Pinilla
En julio de mil novecientos treinta y seisRamiro Pinilla
María tenía siete años.
Su hermana pequeña, Isabel, tres.
En noviembre de dos mil ocho
son dos ancianas de pelo blanquísimo
y rostro arrugado y bondadoso.
Están en el Informe Semanal
y miran directamente a la cámara
al contar su historia.
La cámara ofrece un plano corto, cortísimo
de unos ojos negros como una noche sin luna.
Llegaron de madrugada
—cuenta María—.
Me acuerdo como si lo estuviera viendo
ahora mismo.
Mi padre abrió a medio vestir.
Entraron como caballos, dando voces,
culatazos con las escopetas…
Eran siete. Falangistas de nuestro pueblo.
No se me olvidará en la vida.
A mi padre le dijeron de todo:
Ateo cabrón, hijoputa, maricón,
anarquista de mierda.
Nos vamos a follar a tu mujer.
Eso también lo decían.
Mi madre gritaba y lloraba sin parar
con mi hermana Isabel en los brazos.
Ahora,
que aún no ha dicho ni una palabra.la cámara enfoca a la hermana menor,
Sólo lágrimas transparentes,
diminutas metáforas de una vida silenciada.
María coge la mano de su hermana,
la acaricia,
como si aún fuese una niña chica,
y sigue con su relato:
Se llevaron a mi padre y a mi hermano Miguel.
Tenía quince años
y los ojos más hermosos que he visto en mi vida.
Trabajaba con mi padre en el campo.
Un sol, eso era mi hermano.
En este punto,
María no puede contener las lágrimas
y las deja que salgan en tropel,
mientras se las enjuga con un pañuelo.
Mi padre trató de defenderse,
porque otra cosa no,
pero valiente era como el que más.
Uno de ellos se acercó y le pegó
con la escopeta en la barriga.
Nosotras tres seguíamos llorando y dando gritos.
No me dio tiempo ni a darles un beso.
Los subieron en un camión
con otros vecinos del pueblo
y se alejaron en la oscuridad.
Nunca más volvimos a verlos.
Ni vivos ni muertos.
Durante cuarenta años
no podíamos ni nombrarlos.
Mi madre se murió con esa pena en el corazón.
No pasó ni un solo día sin que llorara por su marido
y por su hijo Miguel.
Cuando llegó la democracia,
el conductor del camión nos señaló
la fosa común,
junto a la carretera,
donde están enterrados.
Lo único que nosotras queremos
antes de morir
es enterrar a nuestros muertos.
Enterrarlos como Dios manda,
en una tumba del cementerio,
enterrarlos como se entierra a las personas,
no como se entierra a los perros rabiosos.
Es lo único que le pedimos a Dios.
Este poema pertenece a mi libro Versos de alambre de espino. Su título está tomado del magnífico libro de Ignacio Martínez de Pisón, Enterrar a los muertos. Está dedicado a todas aquellas personas que, a día de hoy, 18 de julio de 2009, siete décadas después del terrible golpe de estado fascista, tratan de recuperar los restos de algún ser querido fusilado en la Guerra Civil o en la interminable posguerra. Ya sabemos que las trabas burocráticas son tremendas, porque hay mucha gente interesada en correr un tupido velo sobre este macabro episodio, No obstante, creo que merece la pena seguir luchando por recuperar la memoria, y sobre todo, los restos, de todas aquellas mujeres y hombres. Para que su muerte no fuese en vano.






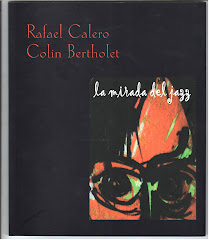
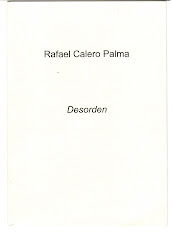
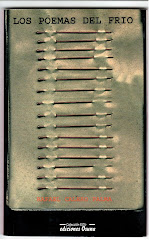





No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.