A la sucia tarima de la taberna, que hace las veces de escenario, sube, con paso lento, un músico negro como el carbón. Su cuerpo es delgado y desgarbado, aunque se nota que es un tío fuerte. Sus orejas son grandes y los dientes blancos, manchados por la nicotina del tabaco, amarillean cuando sonríe. Se aprecia, para quien sea buen observador y sea capaz de ver por entre la neblina de humo que hay en el tugurio, que su ojo izquierdo está casi cerrado. Así que no es ningún disparate decir que sólo ve con el derecho. Sobre la comisura izquierda de su boca descansa un cigarrillo a medio fumar. Tiene los dedos delgados y largos, como sarmientos recién cortados de una cepa. Dedos de recolector de algodón desde que era un niño de cinco o seis años en los campos de Robinsonville. En la forma y el tamaño de esos dedos se esconde, no hay duda, el secreto de su habilidad con la guitarra. A pesar del ojo, y de su aspecto desvaído, es un hombre con mucho éxito entre las mujeres, que se vuelven locas por él en la misma medida en que los maridos lo odian. Va vestido con un traje negro con finísimas rayas blancas, que le daría un aire distinguido, casi formal, si no fuera por las mil arrugas y las mil manchas que lo adornan de arriba a abajo. Su cabeza va cubierta con un sombrero de fieltro negro, tan viejo y sucio como el propio traje. Mientras sube los cuatro o cinco escalones que separan el suelo de la tarima, se oyen voces entre el público. Algunos insultos cariñosos y casi pornográficos que arrancan una fuerte carcajada entre la gente. Pero Robert, que así se llama el músico, permanece impasible, sin perder en absoluto su compostura.
Cuando ya está frente al grupo de borrachos y putas, en su mayoría, que conforma la homogénea audiencia, Robert se quita el sombrero a modo de respetuoso saludo hacia el público y acto seguido se sienta sobre una destartalada silla de madera. Ve con cuidado, le grita alguien, el último que se sentó en esa silla, acabó con su negro culo en el suelo. Todos ríen la broma. Incluso el propio Robert hace una mueca con su boca que arranca otra carcajada. Luego se pone serio y se dispone a tocar.
Sostiene entre sus manos su vieja guitarra de palo, tan negra como su propia piel, tan polvorienta como los zapatos que lleva puestos, tan cansada como su maltrecho cuerpo de recolector de algodón, tan desvalida como el alma que —ya es un secreto a voces a lo largo y ancho del Delta— ha vendido al Diablo a cambio de la magia eterna del blues y de la maestría necesaria para tocar la guitarra.
De repente, el viejo bluesman comienza a rasgarla. Primero, con suavidad. Después, con rabia. Una rabia que viene de muy lejos, una rabia que ha permanecido enquistada en varias generaciones de esclavos arrancados de África. Mujeres y hombres vendidos y comprados en América. Seres humanos humillados y vencidos, pero que nunca perdieron su dignidad. Mercancía de usar y tirar para las plantaciones algodoneras del sur de los Estados Unidos de América.
Y entonces se produce el milagro. Robert empieza a cantar uno de sus numerosos temas que corren por los guetos negros de boca en boca: Love in vain. Y lo hace con una voz que rápidamente se transforma en un bálsamo para las heridas del espíritu, esas que tanto tardan en cicatrizar. Una voz desnuda, milenaria, atormentada, feroz. Una voz llena de sinceridad. Una voz capaz de expresar mil matices al mismo tiempo. Una voz inabarcable. Una voz que conoce secretos ancestrales, que parece haber regresado de lo más profundo del tiempo, ese lugar donde miedo y emoción se confunden, convirtiéndose en las dos caras de una misma moneda. Los que están plantados ante el músico, bebiendo güisqui o ginebra, fumando tabaco o marihuana, escuchando embelesados la magia del blues, no pueden evitar sentir un escalofrío inexplicable en el alma.
Estremece tanta tristeza.






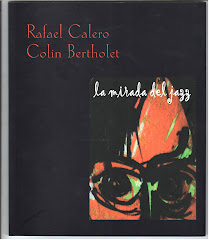
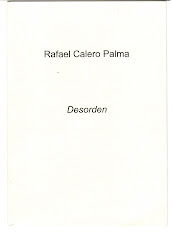
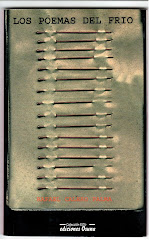





Spanish version:
ResponderEliminarhttp://www.youtube.com/watch?v=L5carQ2_WmQ
Robert Johnson.
ResponderEliminar